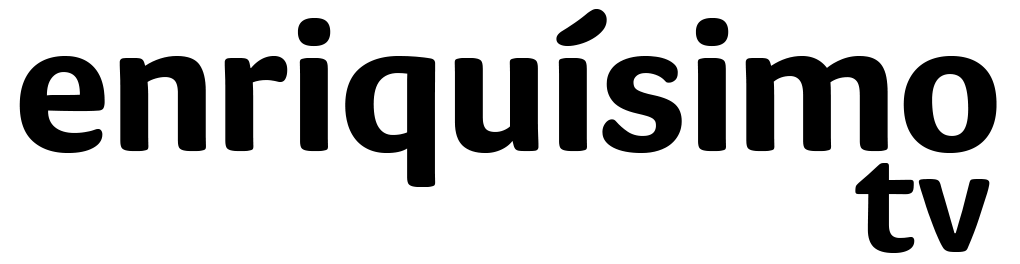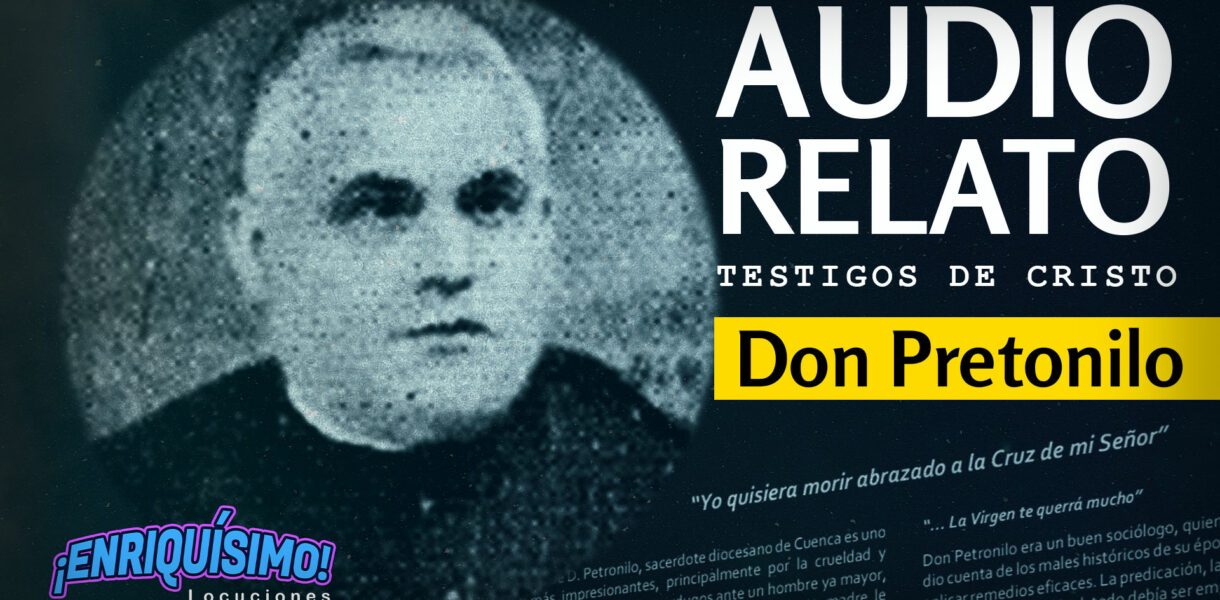“Yo quisiera morir abrazado a la Cruz de mi Señor”
El martirio de D. Petronilo, sacerdote diocesano de Cuenca es uno de los más impresionantes, principalmente por la crueldad y pervertidas actitudes de sus verdugos ante un hombre ya mayor, bueno y bondadoso, al que el recuerdo de su santa madre le impulsa a hacer de su vida sacerdotal una permanente bendición para todos. Quizá por eso la endiablada maldad de sus verdugos se cebó increíblemente en él. Esta semblanza la recogemos prácticamente entera de la página web de la diócesis de Cuenca, a excepción de la narración del martirio que, por su conmovedora descripción, la tomamos del citado libro de Fray Justo Pérez de Urbel.
Había nacido en Portalrubio de Guadamejud el 31 de mayo de 1872. Sus padres eran Pablo Vicente Saiz y Mauricia Vélez Mateo. Sus hermanos Leandro y Martina. De 1882 a 1895 estudió en el Seminario de Cuenca hasta que el 30 de marzo de 1895 fue ordenado de sacerdote. El día 1 de julio de 1897 tomó posesión de la parroquia de Moncalvillo y el 18 de febrero siguiente ingresó, por oposición, en el Cuerpo de Capellanes de Prisiones, desempeñando su cargo sucesivamente en Gerona, Tarragona, Chinchilla y, finalmente, desde el 6 de marzo de 1912, en Cuenca, donde la República lo dejó cesante el 31 de agosto de 1931.

Bondadoso y apacible
Don Petronilo fue un sacerdote celosísimo, ejemplar, muy culto y estudioso. En el desempeño de su ministerio sacerdotal resplandecieron siempre las virtudes de las que su alma estaba ricamente adornada. Fue celoso e infatigable en la enseñanza de la doctrina cristiana en las parroquias y en las cárceles. Su misericordia y su caridad con los pobres y los reclusos no tenía límites: daba todo lo que tenía, hacía cuantos favores estaban a su alcance y vertía su corazón entero hasta en los casos de la mayor abyección humana. Bondadoso y apacible por el domino de su carácter, su paciencia no se agotaba ni se alteraba. La piedad sacerdotal y las virtudes eran en este sacerdote el fruto de la gracia divina y de la educación recibida en el hogar de su bendita madre, cuya memoria siempre veneró con gran fervor, mas también eran fruto de su esfuerzo personal constante.
En sus sermones y conversaciones con los reclusos tendía siempre a regenerar sus almas y a santificar sus dolores con la caridad y la gracia. En un sermón dijo textualmente estas hermosas palabras:
“Yo, sacerdote de Dios, venido a las prisiones, os amo con el amor de la Divina Misericordia, que a ellas me trajo para derramar en estas casas los consuelos de la fe católica. No puedo desatar las opresoras ligaduras de la justicia humana que aquí os retienen, aunque sí convertirlas en fruto de contrición y de virtudes. El “ric rac” de esos cerrojos me estremece, y al Señor ofrezco cuanto sufrís, y me espanta la sola idea de que a la cautividad unáis, ¡infelices!, la escasez de ideas religiosas…”.
“… La Virgen te querrá mucho”
Don Petronilo era un buen sociólogo, quien desde su juventud se dio cuenta de los males históricos de su época y de la dificultad de aplicar remedios eficaces. La predicación, la catequesis, la prensa, el apostolado individual, todo debía ser empleado por todos en la lucha contra el liberalismo, calificado por él como el mayor mal de la Historia y la herejía más funesta de todos los tiempos. Contra el liberalismo empuñó su bien tajada pluma, la cual, con estilo sencillo y brillante a la vez, publicó en Barcelona, el año 1906, un interesante folleto titulado “Realidades” que descubre su alma, su cultura, su amor a la Iglesia y su inmenso patriotismo, como aparece ya en las siguientes palabras de la dedicatoria:
“Estamos en los tiempos de las persecuciones. La Iglesia española sufre. Yo, el último de sus sacerdotes, lloro las desdichas de mi patria y salgo a la lid, en defensa suya, contra los enemigos de Dios”.
Por su interés, creemos conveniente transcribir las siguientes líneas con que termina el folleto citado y alabado: “Cuando la piedad de mi prelado me invistió las sagradas órdenes, recordé, de rodillas ante Dios, las primeras palabras que oí de mi amorosa y bendita madre:
¡Hijo mío! Sé muy bueno, que la Virgen te querrá mucho. Y aquella buena mujer signó mi frente con la señal del cristiano, la Santa Cruz. Por fortuna, no olvidé jamás que la Cruz era mi destino. Y a la Cruz me debo, que si mi madre, desde la bienaventuranza beatífica, mis palabras oye, yo la digo desde lo más recóndito de mi corazón: ¡Madre mía! Soy sacerdote; la Cruz, cuyo signo hermoso sellaste santísimas veces en la frente de este hijo tuyo, sobre mi pecho se descubre; si por ella y en ella hubiere de perder la vida temporal, ofrezco a Dios el sacrificio de mi vida. Tú me enseñaste a ser cristiano, y en defensa de Dios y de su Iglesia santa, publico “Realidades”, porque realidad muy triste es que los tiempos del Gólgota se aproximan, y yo quisiera morir abrazado a la Cruz de mi Señor”.
Dos agujeros de dos tiros
Y Dios le concedió en la vejez, después de una vida llena de méritos, la muerte gloriosa del martirio. Al estallar la Guerra Civil española estaba don Petronilo en Cuenca, de donde marchó a su pueblo natal el día 29 de julio de 1936 creyendo que allí, con su familia, estaría más seguro y podría esconderse con más facilidad.
Antes de salir de Cuenca escribió en el manuscrito de un libro también titulado “Realidades” estas palabras que indican su presentimiento de una muerte próxima: “Termino, lectores, invitándoos a que en estos días calamitosos ofrezcamos nuestra vida a Dios por la salvación de nuestra querida Patria. A. M. D. G.: a mayor gloria de Dios”.
No hay más remedio—decía— que resignarse y aceptar la muerte que Dios nos envíe
– Don Petronilo
Refugiado en Portalrubio de Guadamejud (Cuenca), sus familiares lo escondieron en un lugar donde sólo tenía el libro de rezo y un crucifijo, pasando los días resignado y contento con la voluntad divina en la oración y unión con Dios. Allí supo que los rojos habían asaltado la iglesia del pueblo, tiroteando el altar mayor, quemando todos los altares e imágenes y saliendo luego por la calle revestidos sacrílegamente con los ornamentos sagrados.
Allí oraba por España y se preparaba para el martirio, que esperaba con mucha seguridad. “No hay más remedio—decía— que resignarse y aceptar la muerte que Dios nos envíe”. Un día salió del escondite a la habitación y contó que había tenido una visión: “En la pared de enfrente veía un rostro como el de Cristo Rey, y debajo, alrededor, mártires como los de Zaragoza… Y en la frente de uno de ellos había dos agujeros como de dos tiros… Y digo yo: ¿Si seré yo ese?…”
Doce horas de calvario
De Huete y Tarancón fueron unos treinta milicianos armados de fusiles y con gran estruendo a registrar la casa donde estaba oculto. Allí dispararon muchos tiros para atemorizar a los familiares y evitar que nadie se defendiera. Al encontrarlo, a eso de las diez de la mañana, con su libro y el crucifijo resignado y sereno, redoblaron los milicianos “los tiros, las blasfemias y los rugidos por su triunfo”. Y allí mismo ataron con una cuerda las manos a D. Petronilo a quien maltrataron de obra y de palabra sin cesar ya hasta el momento de su muerte. Las doce horas que pasaron entre la prisión y la muerte le hicieron sufrir un martirio horrible.
Sigamos la narración de Pérez de Urbel:
“En esas doce horas, infinitamente crueles, tuvo constantemente las manos atadas. Cayeron sobre su rostro bofetadas, escupitajos, palos, pinchazos… Crujía y se hinchaba su cuerpo. A las cinco horas estaba por completo desfigurado. Tenía sed. El sacerdote de Cristo tenía sed. —Tengo sed — dijo. —Gasolina te vamos a dar. Y se la dieron. A poco, a modo de burla, le vertieron por la cabeza un vaso de vino procurando con todo escrúpulo que ni una gota siquiera llegara a sus labios. Le alzaron del suelo y le llevaron, arreándole como a un animal a otra habitación. Allí se redoblaron los agravios, los tormentos. Para mofarse le pusieron en la cabeza un sombrero y le llevaron descalzo a todas partes. El dolor de sus muñecas, tantas horas agarrotadas y oprimidas por las cuerdas, le subía al rostro un gesto de sufrimiento indecible. Se lo notaron. Nadie tan perspicaz como aquellos verdugos.
—¿Qué te pasa, cerdo? El sacerdote guardó silencio
—Dinos lo que te pasa o te machaco la cabeza ahora mismo hasta que te mate. El sacerdote guardó silencio.
—Pero… ¿qué te pasa, desgraciado? ¿Es que no estás cómodo?
—Soltadme las muñecas. Por Dios os lo ruego.
Por el camino —por la dolorosa vía hacía el calvario— les decía que les perdonaba, pero ellos se enfurecían más y de nuevo le maltrataban.
Entonces, un miliciano, le clavó alfileres en las yemas de los dedos, entre las uñas y la carne. Al fin, decidieron asesinarle. Fueron al campo, arrastrando a su víctima. Don Petronilo iba descalzo. Un miliciano iba delante ladrando como un perro, y de vez en cuando retrocedía y se echaba encima del anciano sacerdote mártir. Era ya de noche. El tiempo era agradable. Los campos se extendían a izquierda y derecha. A cielo abierto, sin miedo a que Dios enviase un rayo exterminador, la chusma redoblaba los insultos y las ofensas. Le hicieron subir una cuesta muy empinada y larga a fuerza de golpes, y por los sufrimientos y la vejez iba ya medio muerto, cubierto del sudor de la agonía, lleno de heridas, sin comer ni beber, después de un día de tormentos indecibles. Por el camino —por la dolorosa vía hacía el calvario— les decía que les perdonaba, pero ellos se enfurecían más y de nuevo le maltrataban.
—Yo —decía el mártir— en política no me he metido; pero católico soy y así muero.
Querían los milicianos que blasfemara.
—Yo eso nunca lo he hecho, y antes quiero morir que hacerlo. Le mandaban cantar canciones deshonestas.
—Yo no sé estas cosas.
Por fin, le dijeron: —Canta tu entierro.
Y el sacerdote, cantando el Miserere y algunas antífonas de las exequias, siguió jadeando, su camino. Llegaron al lugar elegido para su muerte. Allí le ordenaron ponerse de rodillas. Les
obedeció y dijo de nuevo:
—Os perdono, de todo corazón, el mal que me habéis hecho.
Sin dejar que acabara sus palabras le dispararon diecisiete tiros y le dieron diez puñaladas”.
Después de muerto, un miliciano le disparó en la frente dos tiros cuyos agujeros se destacaban notablemente como había visto en la oración y llamaron mucho la atención de todos. En el lugar del
martirio quedó una mancha de sangre que no desaparecía.
Eran las diez y media de la noche del 31 de agosto de 1936, en el término de Villalba del Rey, cuando entraba, glorioso como un héroe de Jesucristo, en la Jerusalén celestial donde triunfante goza eternamente de la felicidad de Dios.