El martirio del joven sacerdote valenciano Enrique Boix Lliso es uno de los más impresionantes de la historia. El ensañamiento de los verdugos, que llegaron a la burla de un ignominioso espectáculo infernal, es difícil de entender humanamente. Al recordar lo que sucedió aquel 24 de enero de 1937 en el pueblo del que era natural el mártir, sobrecoge comprobar hasta qué cotas de mal puede llegar el corazón humano cuando se apodera de él la fuerza diabólica.
En esta historia, una vez más y de manera agónica con toda crudeza, se libró el terrible duelo entre el bien y el mal, entre el amor y el odio. Fue una cruel batalla, pero volvió a ganar el bien, volvió a triunfar el amor, porque sólo el amor es eterno.
Los mártires nos hacen mucho bien porque nos dan siempre esta certeza: el amor tiene la última palabra, el amor siempre vence, porque el amor es eterno.
Por eso, si recordamos las admirables hazañas de los mártires, no es para condenar a los asesinos, o para horrorizarnos del mal, sino para llenarnos de confianza: Dios es amor, y junto a Él no tenemos nada que temer. La esperanza del cielo embarga el alma.
Los primeros años
D. Enrique nació en Llombai el 20 de julio de 1902. Fue el pequeño de cuatro hermanos: Carmen, Consuelo y Antonio. Sus bondadosos padres, Antonio y Vicenta, les trasmitieron la fe, conscientes de que no podían legarle mayor tesoro. La madre era una fervorosa cristiana, sencilla y de buen corazón, y el padre un humilde y sacrificado agricultor, acostumbrado a fríos y calores que templaban su alma en el trabajo duro y responsable del campo. Todos los días se reunía la familia, al atardecer, convocada por la madre, para rezar el santo rosario delante de un cuadro de la Virgen.
Todos sabían que el pequeño Enrique tenía algo especial (…) soñaba con ser un día un santo sacerdote para servir a las almas y a la Iglesia.
En un ambiente así no extraña que surgiera, de manera espontánea y temprana, la vocación sacerdotal del benjamín de la casa. El niño frecuentaba la Parroquia, y rezaba muy fervoroso a Jesús en al altar de San Francisco de Borja. A nadie extrañó su vocación. Todos sabían que el pequeño Enrique tenía algo especial. El buen párroco, D. Juan Bautista Marrahí Bellver, le acompañó en los balbuceos de su vocación, y sería después, ya sacerdote, su maestro, su confidente y su modelo cercano.
Los primeros pasos de su formación sacerdotal los da en el colegio de vocaciones de San José, en Valencia, fundado por el beato Manuel Domingo y Sol, apóstol de las vocaciones sacerdotales. Enrique aprende a meditar delante del Sagrario y va adquiriendo hábitos de estudio y de orden personal. Pasados unos años, y ya con esta preparación previa, ingresa en el Seminario Conciliar donde recibe una sólida formación filosófica y teológica. Las disciplinas académicas y el cultivo de sólidas virtudes cristianas caían en un corazón ilusionado, muy abierto a la acción de la gracia. Enrique soñaba con ser un día un santo sacerdote para servir a las almas y a la Iglesia.
Sacerdote de Jesucristo
El 25 de junio de 1925 fue el gran día, tan acariciado y deseado, de su Ordenación sacerdotal. Le impone las manos D. Prudencio Melo y Alcalde, arzobispo de Valencia. La felicidad embarga su alma. Es el día feliz en el que el Señor le configura con Él sacerdotalmente, le hace Alther Christus.
Celebró la primera Misa en su pueblo natal, Llombai, el 15 de julio. La Parroquia, dedicada a la Santa Cruz, apareció ese día radiante. El pueblo entero, emocionado, se vuelca en la celebración. La alegría, en ese día grande, es inmensa. Todos dan gracias a Dios por el don del sacerdocio en un hijo del pueblo. “Canta” la misa en el altar del bellísimo retablo barroco dedicado a la exaltación de la Santa Cruz. Es una joya. En él destacan las figuras de Santa Elena con el emperador Constantino, y los santos del lugar, Francisco de Borja y Luis de Bertrán. Lamentablemente sería arrasado y destruido por las llamas provocadas por las turbas revolucionarias en la guerra.
Cura de los jóvenes
Tiene facilidad de palabra y mucho celo. Su palabra toca los corazones, acerca a Dios y mueve a la conversión.
Radiante y lleno de fervor, D. Enrique se entregó de lleno, con entera disponibilidad y obediencia, a lo que el Obispo le encargara. Apenas un año estuvo como vicario de Jijona, que fue su primer nombramiento. En 1926 es nombrado vicario de Simat de Valldigna, del arciprestazgo de Alc. Y en 1928 se le encomienda el cargo de ecónomo de Jeresa.
Por donde pasaba, su caridad pastoral y su entusiasmo juvenil, iba dejando el buen olor de Cristo. Llamaba la atención la su preocupación por catequizar y ayudar especialmente a los jóvenes.
En 1932 es trasladado a Alzira, que será ya su destino definitivo. El obispo le nombra vicario de la parroquia de san Juan Bautista, y también capellán de las Hermanitas de Ancianos Desamparados, y, más tarde, capellán de las Madres Franciscanas. Todo en Alzira.
También aquí los jóvenes aparecen como su gran preocupación pastoral. Fue director de la Juventud Obrera, consiliario de la Acción Católica e impulsor de muchas otras iniciativas apostólicas juveniles. Consiguió levantar un campo de deportes, organizó campeonatos de fútbol interparroquiales, implicaba a los mismos jóvenes en la venta de prensa católica y en otras iniciativas apostólicas para que se sintieran protagonistas en la acción pastoral, a la vez que les evangelizaba a ellos. Los conocía bien y sabía conducir a cada uno hacia un mayor compromiso con el Señor. Por eso se le recuerda todavía hoy como el cura de los jóvenes. Le querían mucho.
Aires revolucionarios
Empezaron a mirarle con sospecha, como peligroso. Mucho le advertían que “irían a por él”.
Pero este admirable celo sacerdotal empezó a llamar la atención en Alzira. Empezó también, en plena República, a incomodar a los que se mostraban enemigos de la Iglesia, pues veían al cura demasiado influyente en la ciudad. Empezaron a mirarle con sospecha, como peligroso. Mucho le advertían que “irían a por él”. En este ambiente, y bajo esta presión, él animaba a todos a ser fuertes frente a las dificultades, confiando mucho en Dios.
Ciertamente las oscuras nubes de la revolución parecían cada vez más negras. La guerra en España estaba siendo desoladora. Varias hermanitas de los Desamparados del pueblo habían sido ya martirizadas. A D. Enrique le aconsejan prudentemente que deje Alcira y se vaya con su familia o a algún otro pueblo donde corra menos peligro. Decide ir con unos parientes a Algamesí, localidad más cercana a Alcira y menos peligrosa que Llombai, donde se ha instalado un terrorífico Comité revolucionario. En Algamesí pasa varios meses, pero el 23 de enero de 1937 es detenido y llevado, sin explicación alguna, a la cárcel de Llombai, su pueblo natal. Allí le esperaba un glorioso e infame martirio.
Espectáculo martirial
Lo que iba a suceder en Llombai cuesta creerlo, y sonroja tenerlo que narrar. El Comité del pueblo, que representaba una aterradora mezcla de salvajismo y de incultura, ya había realizado un irreparable destrozo artístico. En una hoguera sacrílega, la chusma alocada, compuesta también por jóvenes del lugar pagados y ganados para causa tan infame, fueron arrojados a las llamas retablos, cuadros, ornamentos, imágenes… de un valor artístico incalculable, pues el templo parroquial, antiguo convento de los Dominicos con su claustro, era una verdadera joya cultural y artística.
(…) varias mujeres del Comité, verdaderas arpías, lo ataron a un limonero del mismo claustro, lo desnudaron, y una de ellas desnudándose también, le humillaba provocándole con gestos y palabras obscenas.
La capilla del Santísimo fue convertida en almacén y el bello claustro, en vaquería. A este claustro, que iba a ser el escenario de una de las mayores infamias cometidas por los hombres, llevaron a D. Enrique. Él, que siempre fue de carácter tímido y educado, irradia ahora el misterioso atractivo de su serena nobleza. Su rostro sereno y agraciado, ha cobrado en esta difícil hora, una luminosidad especial. La fuerza de Dios lo envuelve y lo enciende. Viste camisa blanca y pantalón oscuro.
Cuentan los testigos, con minuciosos detalles imposible de olvidar, que varias mujeres del Comité, verdaderas arpías, lo ataron a un limonero del mismo claustro, lo desnudaron, y una de ellas desnudándose también, le humillaba provocándole con gestos y palabras obscenas. La acción es incalificable y vergonzante. El sacerdote, hundido y destrozado, sólo contestaba en su lengua natal: «Esteu locos, hau perdut el coneiximent, hau perdut el trellat, ¿qué vos pasa?» (Estáis locos, habéis perdido el conocimiento, habéis perdido el sentido, ¿qué os pasa?).
Pasada esta infamia, allí le dejaron, cosido al árbol y roto por un dolor moral mucho mayor que el físico.
Al día siguiente (24 de enero) volvieron como fieras salvajes en busca de su presa. Le encontraron casi muerto de frío después de la terrible noche invernal a la intemperie. Lo que ocurrió entonces escapa a toda imaginación. Más de treinta miembros del Comité, hombres y mujeres, y algunos jóvenes querían disfrutar de lo que habían planeado los cabecillas del Comité, han programado una corrida de toros. El espectáculo iba a resultar verdaderamente espantoso y horrendo.
El mártir se desangraba por tantas heridas. La escena no podía resultar más humillante.
Empezó la función soltando del árbol al sufrido sacerdote y, entre empujones y blasfemias, le obligaban a correr mientras le toreaban clavándole por todo el cuerpo, cual banderillas, grandes agujas de coser sacos y de tejer jerséis de lana.
El mártir se desangraba por tantas heridas. La escena no podía resultar más humillante. Los testigos recuerdan que el buen cura, como refugiándose en la Santísima Virgen del Rosario, la invocaba, suplicando su ayuda y su amparo maternal; y rezaba: «Senyor donam forses i perdona a estos que no saben lo que fan» (Señor, dame fuerzas y perdona a estos que no saben lo que hacen). Su rostro, desfigurado por el dolor y el horror, parecía ahora transfigurado, pues su bondadosa mirada, la propia de un corazón incapaz de odiar, reflejaba una misteriosa serenidad.
El contraste con el odio inaudito que movía a los protagonistas de tal salvajada era clamoroso. Un odio que salpicaba también, y de manera infame, a los que con dolorosa actitud, contemplaban burlonamente el triste y vergonzante espectáculo, que en realidad les debería hacer estremecer. Aquellas carcajadas impías serían pronto motivo del agrio tormento en las conciencias.
El festejo duró bastante tiempo hasta que, por fin, llegó la hora de matar… Uno sacó un gran cuchillo de los que se usaban para desangrar a los cerdos, y se lo clavó varias veces a manera de estoque, terminando así con su vida. El siervo de Dios moría sufriendo, rezando y perdonando.
¿Cómo es posible tanto odio hacia un joven sacerdote que dedicó su vida a hacer el bien a todos?
Pocos días antes, el buen sacerdote, viendo los horrores le había dicho a su hermano: «Antonio, hay que ofrecerlo todo por Cristo, o lo que es igual, morir en la Cruz por Cristo, como Cristo».
Y en efecto, D. Enrique moría como Cristo y por Él. Y con una muerte absurda humanamente hablando, fruto de la estupidez y de la locura a la que nos conduce el pecado. ¿Cómo es posible tanto odio hacia un joven sacerdote que dedicó su vida a hacer el bien a todos?
Sólo mirando a Cristo crucificado, que muriendo nos da vida eterna, podemos comprender algo del misterioso camino por el que el Señor conduce a sus elegidos, a los hijos más queridos a los que vincula tan de cerca a la sabiduría de la Cruz. Porque sólo la cruz salva y desde ella el Señor reina.
El carbón enriquecido
Allí lo depositaron ente el carbón, medio quemado. Era carbón que los mismos del Comité vendían en la plaza Mayor del pueblo.
El martirio de D. Enrique no terminó con su muerte. Precipitadamente le enterraron, ya con muy mala conciencia, en el mismo claustro, convertido en cuadra de animales. Las vacas, al sentir en los días siguientes el olor del cadáver no paraban de moverse y de mugir. Estaban inquietas, alteradas. Aquellos desalmados se sintieron obligados a exhumarlo y a volverlo a enterrar. Les obsesionaba ahora la idea de hacerlo desaparecer. Lo llevaron a otra zona del claustro, a una carbonera, donde había una gran pila de leña y carbón. Allí lo depositaron ente el carbón, medio quemado. Era carbón que los mismos del Comité vendían en la plaza Mayor del pueblo.
Pronto se empezó a correr de boca en boca por el pueblo el «secret de aquell carbó». Se decía que aquel carbón ardía mejor porque estaba enriquecido con la sangre del mártir. Carmen Boix su, hermana, declararía en 1942 delante del fiscal de Carlet que su madre, Dª Vicenta Lliso Peris, también compraba de ese carbón. Y añadió que cuando Dª Vicenta se enteró del “secreto del carbón”, enloqueció gravemente y perdió la razón.
Pero el grito de los hechos era demasiado fuerte como para poderlo ocultar o disimular
La pesadilla del pueblo iba a ser terrible. Por eso los asesinos quisieron disimular los hechos de la mejor manera, por ejemplo haciendo la partida de defunción en Alzira, en vez de en Llombai, lugar del crimen. Pero el grito de los hechos era demasiado fuerte como para poderlo ocultar o disimular. Clamaba al cielo. Y además, tanto los protagonistas como los testigos del crimen (todos culpables por acción u omisión) fueron muchos.
Pacto de silencio
El demonio entró a mar abierto en esa gente. Tanto odio y tanta crueldad sólo podían proceder de él. Cuando el pueblo se enteró de lo sucedido, no daba crédito. Tanta crueldad con un sacerdote hijo del pueblo, no podía ser cierta. Todo era inexplicable.
Un velo de vergüenza y de horror empezó a caer sobre Llombai. ¿Qué hacer? ¿Cómo explicar o justificar lo sucedido? No todo el pueblo había sido criminal (de hecho la mayor parte no se enteró), pero la colaboración pasiva y ufana de no pocos llombaines era innegable. De alguna manera Llombai entero se sentía responsable de tal horror.
¿Cómo borrar, o al menos olvidar, lo sucedido? La experiencia cainita se repetía. “Entonces el Señor dijo a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Y Él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra (Gn 4, 9-10)”. La culpa mordía las conciencias. No había paz.
Sin ponerse de acuerdo, sin plantearlo directamente, un pacto de silencio cayó como un velo oscuro sobre las conciencias. Lo mejor era silenciar, callar lo sucedido, nadie debería enterarse… No sólo para evitar las consecuencias de la justicia, sino, sobre todo, para olvidar los hechos y acallar el martilleo de las conciencias. Pero así no se curan las heridas, ni se cambia la verdad.
El pacto de silencio logró sólo en parte su objetivo: ocultar, silenciar, olvidar lo ocurrido. De hecho esa fue la razón por la que estos hechos no aparecen en la Causa General. Pero el remordimiento y la vergüenza llevó a varios testigos a dejar constancia de lo sucedido, algunos por escrito, con la intención de que se hiciera público cuando él muriera.
Más de 80 años ha durado el silencio. Los asesinos y culpables han muerto ya todos, por lo que es hora de que se manifieste toda la verdad gracias a los estremecedores testimonios, orales y escritos de testigos (culpables arrepentidos) del martirio.
Con la verdad tenemos la certeza de que el amor tiene la última palabra y de que es inmensamente más poderoso el amor que el odio, porque el amor es eterno. Tal es el grandioso mensaje de la vida de los mártires.
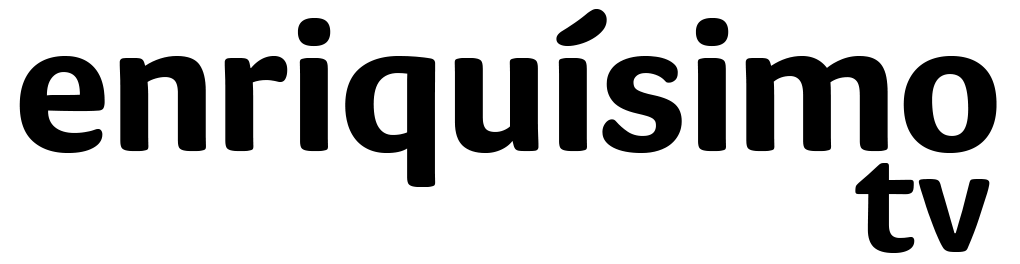
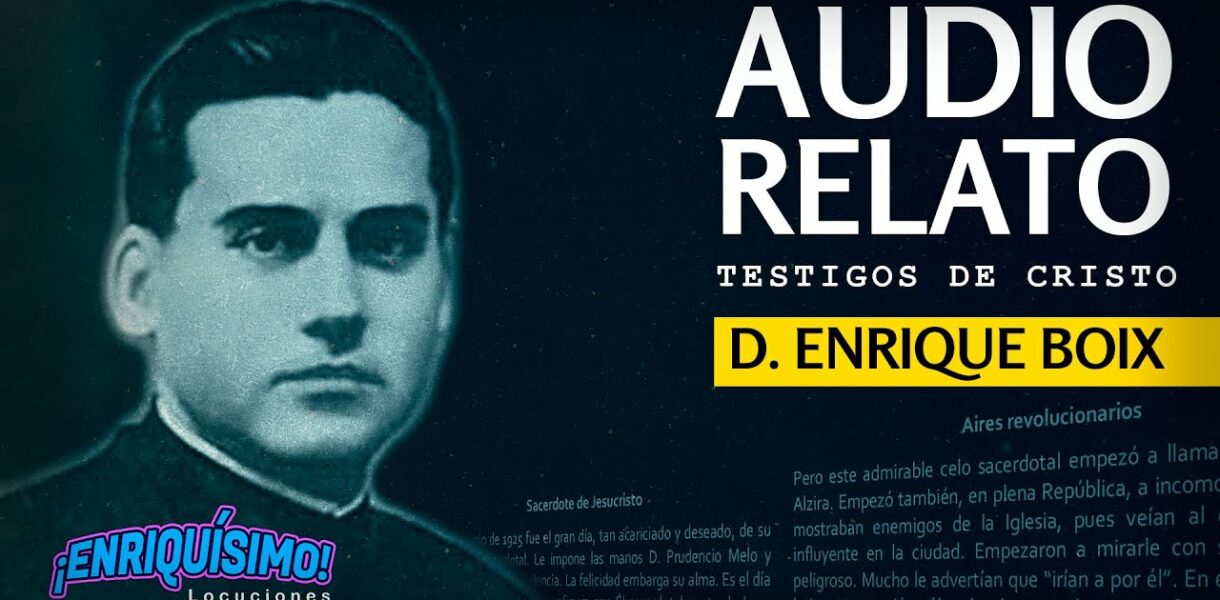



[…] En el caso de los mártires (las personas que han muerto por defender la fe), no es necesario atestiguar tales virtudes heroicas, ya que es suficiente heroicidad el mismo martirio. Es decir, que un mártir no es declarado Venerable, sino, en tal caso, directamente beato. […]
[…] del santo. Sufrió la muerte de tres de sus hermanas y la caída del negocio de su padre. Pasó la Guerra Civil Española huyendo y escondiéndose para evitar que le mataran… ¡Un santazo […]